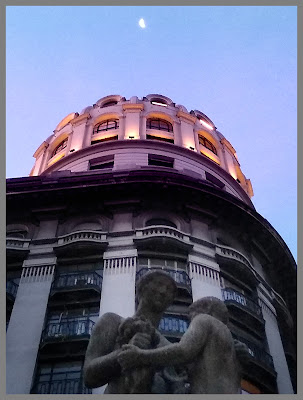Hace falta la lluvia
- Literatura -
lunes, 5 de enero de 2026
Llorar su madrugada anfibia
sábado, 3 de enero de 2026
Mientras las campanas
viernes, 2 de enero de 2026
P.
lunes, 22 de diciembre de 2025
Detener el vuelo
—¿No lo sabe?, nadie afina en el silencio.
—Tiene razón. Mándeme allí, entonces, esa multa.
—Por supuesto, —suspiró el gorrión— jamás falto a mis pesadillas.
martes, 2 de diciembre de 2025
Oquedad insoportable en dos movimientos
miércoles, 19 de noviembre de 2025
La cicatriz del segundo
viernes, 14 de noviembre de 2025
La lógica y el espanto
lunes, 10 de noviembre de 2025
Bajo cero también hay números
martes, 4 de noviembre de 2025
La hora del acantilado
lunes, 27 de octubre de 2025
Legado
domingo, 5 de octubre de 2025
Irnos
martes, 23 de septiembre de 2025
Más allá de cualquier color
jueves, 11 de septiembre de 2025
Tren de las dieciséis
lunes, 14 de julio de 2025
Los que escuchan
domingo, 13 de julio de 2025
Por buscarte
Se siente frío.
Es que hemos
muerto.
No, si aún te
abrazo.
Eso se llama
baile.
Nadie baila en
medio de este frío.
Ella sí, mirala.
Pero es la Luna.
No, es mi último
beso.
¿Y por qué se fue
al cielo?
Por buscarte.
Fotografía: © Pablo Baico
lunes, 30 de junio de 2025
Aún
miércoles, 28 de mayo de 2025
El ateísmo de querer ser salvo
sábado, 24 de mayo de 2025
El desguace de la entropía familiar
lunes, 19 de mayo de 2025
Regreso desarmado
viernes, 9 de mayo de 2025
En el lecho de un sueño
miércoles, 7 de mayo de 2025
Se conoce por sentir
lunes, 5 de mayo de 2025
Un tipo de fenómeno
Entonces, este
forastero estaba de rondas por el pueblo con diversos trámites y, por
cuestiones laborales un poco indirectas pero necesarias, me había tocado
atenderlo, de alguna manera. Así fue que nos reunimos, casi topándonos en
nuestras caminatas, en la clásica esquina de la plaza que estaba coronada, en
diagonal, por el bar. Y suena así, sólo “bar” porque al ser el único jamás tuvo
necesidad de un nombre. Quizás alguna vez su dueño le imaginó alguno, pero no
tiene ningún sentido nombrar lo que es único. El bar, y ya era suficiente. Llegó
dando pasos un poco indecisos, como si hubiese olvidado algo en algún lado
(quizás esos pequeños regustos que un temporal desarraigo provoca en un viaje),
pero al acercarse me di cuenta de que tenía un tema muy concreto para
abordarme. Luego del saludo amable y con la mirada acariciando un poco las
hojas ocres que alfombraban la plaza, sacó un papel de su bolsillo.
—Es… nada
importante, sólo curiosidad. Usted entenderá. Cuando uno viaja, ¿no?, otros
lugares, paisajes, personas… Pero, hoy pasé la tarde en el bar, cerrando
algunos oficios que debía llevarme finalizados y no pude evitar escuchar
conversaciones. Usted sabrá, uno se sienta, ¿no?, claro, la gente habla… está
en su pueblo, la rutina, el día a día, salen las cosas más típicas, es claro.
En fin… el tema es, nada más una pregunta, insisto, pura curiosidad, no lo tome
a mal, claro.
—Vea, ande
tranquilo, buen hombre. No puedo “tomar a mal” algo que ni siquiera me ha
“servido” aún. Por favor explíquese con calma y así me entero —dije, intentando
que avance en su cuestión.
—Claro, tiene
usted razón. La pregunta es sencilla, ¿tienen en este pueblo algún tipo de
dialecto, o lenguaje especial, particular, heredado quizá de algo indígena, por
qué no, o cosa similar?
La mención, así
como al pasar, me hizo reaccionar con algo de fastidio por enconos propios, a
qué negarlo, pero tampoco era muy ubicado de su parte andar suponiendo orígenes
y raíces cuando ni siquiera había llegado a amanecer un solo día aún en el
pueblo.
—Disculpe, pero,
¿se ha cruzado con muchos indios durante su estadía por aquí?
—No… ¡no!, por
supuesto, no le apuntaba a eso… sólo que en el hablar cotidiano, ya le digo,
escuchado más que nada en conversaciones del bar, me he cruzado con unas
cuántas palabras que no conozco y que sé que no pertenecen al castellano,
puesto que me he tomado el trabajo de buscarlas en el diccionario.
—Bien, veo que lo
suyo es algo serio. Le ha demandado hasta un trabajo extra.
—Insisto, no
quiero que suene mal, ni mucho menos inquisidor pero… la curiosidad ha ganado,
en mí, la pelea contra la prudencia y me ha llevado, merced a su buena
voluntad, a tratar de entender de qué se trata.
Lo observé. Era
notable cómo sus párpados no se cerraban, sino que le trastabillaban la mirada
entre mi persona, mi reacción, el papel blanco que sostenía en su mano como una
especie de pasaje a todo lo posible y la gente que caminaba por alrededor en la
plaza, bordando el atardecer con seguros retornos a sus casas. De alguna
manera, era un hombre que tenía perfecta consciencia de haber llegado a un
punto sin retorno. Desde ese punto, sólo podría avanzar, jamás retirarse como
si no hubiese dicho nada.
—Bien, su interés
y la seriedad con la que ha tomado las cosas merece que me explaye como es
debido, es decir, hasta que entienda.
—Gracias —se
relajó al percibir mi predisposición—, lo escucho.
Con mi brazo
extendido señalé la salida y el fin del pueblo.
—Habrá notado la
colina que enmarca de manera inevitable el pueblo.
—Sí, por
supuesto.
—Y sabrá, por
otra parte, de qué se trata el fenómeno del eco.
—Eh… claro,
también.
—Entonces no le
costará mucho deducir que tenemos, bastante cerca, una elevación natural del
terreno que se presta para ese tipo de fenómeno. Ya sabe, las ondas de sonido
emitidas rebotan y regresan, con una dilación en el tiempo, que logra esa
característica de repetición que se va apagando de a poco. ¿Y a qué voy con
esto?, a que para todos los habitantes de este pueblo, a lo largo del tiempo,
ha sido bastante común echar sus palabras al viento en dirección a la colina y
esperar por el eco.
—Claro, sí, puedo
imaginarlo.
—Sí, pero no
puede imaginar la conexión entre esas palabras que escuchó hoy y estos
elementos.
—Bueno, eso no,
ciertamente.
—Bien. La cosa es
que durante mucho tiempo la gente no logró entender jamás las reflexiones que
volvían de la colina. Lanzaban una palabra y el eco que regresaba era otra
cosa. Imagínese, un fenómeno raro si los hay. Se estudió, se contrató
especialistas, se trajeron equipos de investigación y un largo etcétera
histórico que le voy a ahorrar. Finalmente el diagnóstico fue contundente: el
eco generado en esa colina sufre de dislexia y severas faltas de ortografía. En
realidad, no se pudo determinar exactamente si se trata de la colina sola o la
colina y el viento, pero entre ambos no logran reproducir, como todo eco
sensato y educado haría, una palabra tal cual fue emitida. Al respecto de
alguna hipótesis posible, un geólogo aventuró que esa colina no “nació”
exactamente en la formación de este terreno, sino que, movimiento tectónico
mediante, puede haberse desplazado desde otro lugar geográfico y,
sencillamente, no hablar ni comprender el idioma nuestro.
—Increíble… sería
como una colina extranjera, digamos.
—Forastera,
solemos decir por acá.
—Claro, bueno,
son sinónimos.
Lo miré unos
instantes en silencio, intentando que entienda que, en un pueblo en el que
bullen términos y palabras que escapan a cualquier diccionario por culpa de un
eco disléxico que va alimentando el habla popular, decir simplemente “sinónimo”
es algo bastante delicado y hasta de mal gusto. Pero no pareció captarlo en
absoluto.
—Por lo tanto y
para finalizar, a grandes rasgos ahí tiene usted el nacimiento de esas palabras
que le sonaron extrañas en las conversaciones de hoy en el bar. El eco devuelve
términos imposibles, contracciones, recortes, estertores fonéticos, y la gente
los va tomando entre la simpatía y el cariño, como si no usar esas palabras
fuera desairar a la colina, al viento y al eco, quienes también son habitantes
de este pueblo.
—Entiendo…
entiendo —dijo mirando de soslayo su papel blanco que todavía sostenía en su
mano.
—¿Me equivoco o
en el bar, mientras escuchaba esas conversaciones parroquiales que entretejían
palabras extrañas, usted fue tomando nota?
En ese momento el
hombre pareció despertar de un amable letargo y se guardó el papel en el
bolsillo de su saco. Sonriendo muy levemente miraba al piso y al anochecer que
se desperezaba sobre la colina de fondo.
—No… sí, claro.
Mire, si le tengo que ser sincero, y sí, le tengo que ser sincero, ¿por qué no?,
no soy persona de falsear las cosas, ni usted merecería que lo haga, es claro…
por eso mismo, decía, si le tengo que ser sincero, sí. Sí. Anoté algunas
palabras que no entendí y que me parecieron absolutamente extraordinarias en su
construcción o fonética. Pero ¿sabe qué?, tome —y extrajo de su bolsillo el
papel blanco, ofreciéndomelo— aquí se lo dejo. No… no es posible. Si me fuera
del pueblo con ese papel y esas palabras escritas, me sentiría un vulgar
ladrón… y uno muy miserable, porque es muy claro que esas palabras, como tantas
otras, son de aquí y aquí deben quedar. No soy quién para llevármelas, ni mucho
menos para recordarlas o usarlas.
Miré el papel
entre mis dedos. Había garabateado unas ocho o diez palabras, no más. Y en
algunos casos casi no pude contener una sonrisa por su forma de entenderlas y
escribirlas. Luego lo miré a los ojos. La plaza ya casi estaba en penumbras y
la gente raleaba alrededor.
—Le agradezco. Le
confieso que no adiviné su nobleza en nuestro breve trato, pero su gesto ahora
me lo deja muy en claro. Y mire… si bien es cierto que esto no debe salir de
aquí, también es cierto que aquí sabemos ser agradecidos. Así que le voy a dar
una, una sola, de nuestras palabras de regalo, para que se la lleve y nos
recuerde.
Sentí que me miró
con legítima emoción y que se dispuso a escucharla y guardarla. Entonces cerré
la conversación.
—Vaya, nomás, que no se le haga tarde… mire que ya está por “achenocer”.